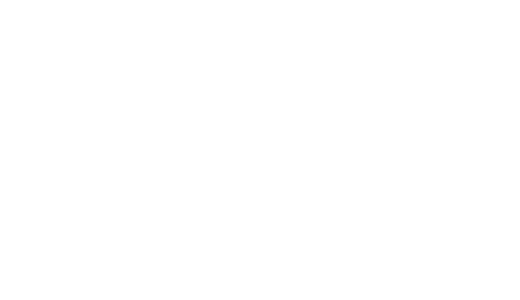UNA CARACOLA TAN HERMOSA COMO AQUELLA
Por Torke
Hubo una vez un caracol que vivía siendo mascota de un niño. Aquel pequeño caracol nació con una deformación. Su caracola era preciosa, moteada con pintas parduzcas que recreaban una espiral perfecta, y cuando el Sol brillaba en ella reflejaba una suerte de colores verdosos que sorprendían a todo aquel que los viera. Pero, a su vez, era demasiado grande para el tamaño de su cuerpo. Así que, cuando avanzaba, lo hacía extremadamente lento, incluso para un caracol, y arrastrar todo ese peso a sus espaldas suponía para él un suplicio enorme.
Sin embargo, ese detalle era algo que el niño, que tenía muy poca idea sobre caracoles, no sabía.
Todos los días, antes de irse al colegio, el niño sacaba al caracol de la caja de cartón en la que dormía, y lo dejaba en el suelo orientado hacia la puerta. A través de las baldosas, milímetro a milímetro, recorría pesadamente su camino hacia un destino incierto que ni tan siquiera podía vislumbrar, debido a la lejanía de la puerta de salida. El animal se movía por instinto, con la esperanza de alcanzar en algún momento su meta.
Pero, de camino, el caracol tenía que trepar por encima de varios objetos que el niño dejaba caídos por su habitación. Aunque el chico no lo hacía con mala intención, aquellos obstáculos resultaban terriblemente dolorosos para el caracol.
Primero debía trepar por un cepillo de duras púas, entre las cuales su cuerpo gelatinoso resultaba siempre duramente herido.
Acto seguido, sorteaba un enorme muro hecho con piezas de construcción. Treparlo le suponía un buen montón de tiempo, tan sólo para encontrase al otro lado con que apenas había recorrido unos centímetros a lo largo.
Había también un puente impovisado entre dos pilas de libros, con dos vasos boca abajo en la cima, unidos por una frágil pajita de refrescos. Al pasar por encima, el caracol sufría un inmenso terror a caerse, y mientras lo recorría su caracola oscilaba hacia un lado y otro amenazando con arrastrarle al que para él era un enorme abismo bajo su cuerpo.
Casi hacia el final del día, se encontraba con una maceta alargada en la que apenas conseguía avanzar, pues su tierra batida se desmenuzaba con el movimiento, y para cuando alcanzaba el otro extremo estaba sucio y agotado.
El caracol imaginaba que después de aquel obstáculo ya no quedaría mucho camino hacia donde fuera que tuviese que llegar. Pero justo a esas horas el niño volvía a casa, buscaba con la mirada por todo su cuarto y agarraba al caracol por su enorme concha. Observando el camino recorrido, lo devolvía a la caja con una pequeña hoja de lechuga como premio.
El caracol en esos momentos, agotado como estaba, agradecía aquella hoja de comida por pequeña que fuese o seca que estuviera. Se conformaba con aquello, porque sabía que la tortura sufrida había llegado de momento a su fin. Sin embargo, no podía evitar pensar que, en lugar de hacerle avanzar por aquel horrible recorrido, el niño podría simplemente darle aquel trozo de lechuga en cuanto quisiese. No entendía por qué debía mutilarse antes de comer. Y aunque directamente el niño no le deseara mal alguno, el fin último es que cada día había de pasar un suplicio antes de comer. Y el chico era, indirectamente, causante de ello.
Así que día tras día el caracol pasaba por encima del peine, desgarrando su piel, trepaba por el muro de piezas de construcción, agotándose en el proceso, se balanceaba por el puente, aterrorizado, y acababa sucio y sin aliento entre la tierra de la maceta. Y durante todo el proceso, aunque sabía que la mano del niño le haría retroceder hasta el principio y tendría que repetirlo todo de nuevo al día siguiente, deseaba con todas sus fuerzas el momento en que aquel apareciera.
Quería creer que llegaría un día en que el niño simplemente le daría toda la lechuga que quisiese, le cuidaría y le mimaría. Como al principio, antes de que construyese aquel circuito.
Y por ello no podía evitar desear su contacto.
En el transcurso de los meses, el caracol fue cada vez avanzando menos en el recorrido. Una de las veces el niño le encontró atorado y sin aliento en lo alto del muro de construcciones. Otro, sin haber podido encontrar valor para atravesar el puente. Hubo uno incluso en el que el niño le encontró expandido sobre las púas del cepillo, presa del dolor. Y el caracol tenía cada vez menos y menos fuerzas para continuar su viaje al día siguiente, y más y más heridas y magulladuras por todo su cuerpo.
Un día, el niño entró en su habitación después de clase y rebuscó con la mirada como tantas otras veces había hecho.
Sin embargo ese día no pudo dar con su caracol.
Asustado, miró por todos lados. Rebuscó por encima y por debajo de los obstáculos. Recorrió una y diez veces el camino tratando de imaginar dónde estaba. Abrió incluso sus cajas de zapatos y el armario de los juguetes.
Pero el caracol nunca más volvió a aparecer.
Cuando fue posado ese día en el suelo, poco después de que el niño saliera, el pequeño animal hizo por vez primera algo que nunca antes se le había ocurrido. Miró hacia adelante como todas las veces anteriores, a través del camino de los obstáculos.
Pero también miró a su espalda.
Todo lo que había entre el caracol y aquella ventana abierta era una altísima pared, que resultó ser mucho mayor que el muro de las construcciones. Su textura era granulada, y le hacía tanto daño como las púas del peine. Y además estaba tan alta la ventana que sentía terror sólo de imaginarse trepándola. Lo único que podía alentarle es que nada había allí que pudiese hacerle sentir sucio al final del camino.
Así que el pequeño caracol tomó aquel nuevo reto, con el recuerdo del dolor de los últimos meses y, arrastrado con esfuerzo su caracola, trepó duramente hacia la ventana. Cabe destacar que no le fue nada sencillo. Un par de veces cayó desde lo alto cuando ya casi lo había conseguido, teniendo que volver a empezar. Y la piel le dolía horrores cada vez que expandía y contraía su cuerpecito. Pero cuando al fin se encontró arriba, y sintió el aire fresco azotando sus cuernos, supo que aquello era lo que llevaba tanto tiempo queriendo hacer.
Sentía por supuesto un miedo inmenso a lo desconocido. Se planteó la posibilidad de que quizás nunca encontrase a nadie que le ofreciese hojas de lechuga como aquellas, y que muy posiblemente sería él mismo quien tuviera que conseguírselas. Pensó incluso en dar media vuelta y volver. Pero fue valiente, y avanzó fuera de la casa hacia lo que el futuro le deparase.
Nadie sabe qué fue del pequeño caracol. Del niño, sin embargo, unos dicen que lloró amargamente su pérdida cuando cayó en la cuenta de que ya no estaba, y nunca más estaría. Otros, que que con el tiempo simplemente compró otro caracol para suplantar la pérdida.
Pero desde luego, en lo que todos coinciden, es en que el chico nunca pudo encontrar otro animal que tuviera una caracola tan hermosa como aquella.